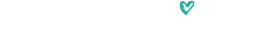Desde el inicio de todos los tiempos, el cuerpo de una mujer no ha sido estatua, sino tierra viva, cambiante y sagrada en constante transformación. Nosotras crecemos, amamos, perdemos y sanamos. Pretender que se mantenga inmóvil, perfecto y eterno, es como pedirle al mar que no cambie de humor con la luna.
Nos enseñaron a mirarnos al espejo con lupa, a buscar grietas, a detectar los rastros del tiempo como si fueran errores. Pero, ¿cómo podría ser un error aquello que cuenta nuestra historia?
A lo largo de los años, nuestros cuerpos son atravesados por cambios invisibles. Las hormonas se reacomodan como las estaciones, se sienten en el ánimo, en la piel, y a veces, en los silencios que dejan una lágrima. Las hormonas que antes nos preparaban para crecer, ahora nos preparan para florecer de otra manera.
La presión absurda de volver a “como eras antes” desconoce lo esencial. Ninguna de nosotras es quien era antes.
Hemos reído hasta las lágrimas y hemos trabajado más de lo que el alma aguanta, ¿cómo no iba a cambiar?
Este cuerpo, lejos de traicionarnos, nos ha sostenido en cada etapa y eso merece gratitud, no castigo.

El cuerpo guarda secretos y acumula historias. En la mirada que se vuelve más honda. En las ojeras que se marcan. En la piel que ya no responde igual. Las emociones se imprimen en nosotras como constelaciones. A veces duelen. Otras, simplemente nos recuerdan que hemos vivido con los sentimientos a flor de piel.
Y aquí va mi verdad, desnuda y serena. Después de dejar atrás la adolescencia y convertirme en una joven mujer de veinticuatro años, con sus cargas y sus fuegos —el trabajo, las metas, los sueños, las responsabilidades que a veces pesan como un planeta completo—, mi cuerpo también ha cambiado.
He tenido ojeras más frecuentes y profundas, una dieta absurda que a veces olvido cuidar, un cansancio que se cuela en mis huesos. He atravesado el desorden de mis días, el estrés, la falta de sueño.
Pasé por un proceso de acné que me obligó a medicarme, y sí, hubo días en que me miré al espejo sin reconocerme del todo.
Y aun así, sigo eligiendo amar mi cuerpo, incluso en sus días más inciertos. Porque ha sido mi casa, mi templo, mi reflejo. Ha sido testigo de cada caída y de cada victoria. Y aunque no sea perfecto, aunque no sea el mismo de antes, es mío y eso basta.
Nuestro cuerpo cambia porque está haciendo exactamente lo que debe hacer. Acompañarnos en cada etapa de la vida, sosteniéndonos con toda su sabiduría silenciosa. Y eso no es falla, es evolución.
Desde lo más profundo de mis inseguridades.
Con amor,
Mariale.
Te puede interesar:
El privilegio de Julio es que podemos volver a empezar
No sé si las almas leen cartas o si el cielo tiene buzones. Pero igual te escribo, abuela
Las amistades que llegaron sin prometer nada y se quedaron para siempre